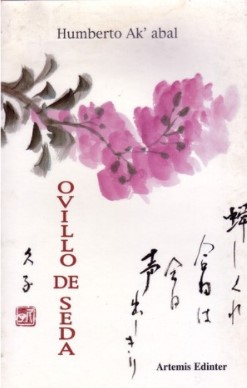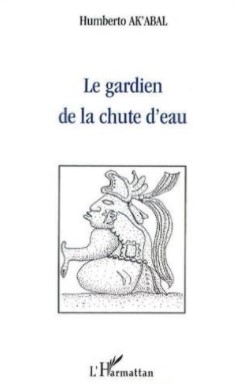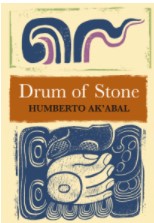Introducción y selección de
Gloria E. Chacón y Juan G. Sánchez Martínez
Humberto Ak’abal (1952-2019) fue autodidacta, poeta doble (maya k’iche’ / español), voz múltiple traducida al japonés, hebreo, árabe, inglés, francés, italiano, escocés, con reconocimientos por todo el mundo. Desde sus primeros libros en los años noventa (El guardián de la caída de agua, 1993) hasta sus últimos trabajos (Bigotes, 2018) su obra desafió los rótulos academicistas que buscan definir “la poesía” o “lo indígena”.
Inspirado por los sonidos de su lengua nativa, Ak’abal encontró la medida justa entre la experimentación formal (onomatopoesía, poesía gestual), la tradición oral (oralitura), la espiritualidad maya, y las voces diversas de la literatura mundial (desde Matsuo Basho hasta Gonzalo Rojas). Cuestionado y festejado a la vez por lectores y críticos en universidades, revistas culturales y festivales de poesía, Ak’abal fue y sigue siendo la inspiración para varias generaciones de escritores (no sólo indígenas) latinoamericanos.
Con permiso de su familia, hoy publicamos en Siwar Mayu uno de los relatos incluidos en El sueño de ser poeta (Piedra Santa 2020), libro póstumo que reúne sus reflexiones y memorias como hacedor de trenzas-palabras (pach’um tzij), quien creyó en el diálogo intercultural a pesar del racismo y el clasismo de nuestras sociedades latinoamericanas.
Algunas veces se omite que Ak’abal era también un narrador, y libros como De este lado del puente (2006), El animal de humo (2014), y esta compilación póstuma son muestra de ello. Por momentos, estos relatos logran capturar la medicina de la risa, esa que es capaz hasta de curar el absurdo de la lógica colonial y su pobre entendimiento de la educación. En tiempos en que a lo largo y ancho de Abya-Yala e Iximulew (la tierra de maíz), estamos desaprendiendo las etiquetas anquilosadas de la identidad, la voz de Ak’abal retumba como relámpago desde este simple relato sobre su cabello.
Esa mañana mil estudiantes lo escucharon fascinados.
El poeta autodidacta regresaba como maestro a la escuela.
© Fotografía de Daniel Caño.
Mi cabello
“El hombre nace sin dientes, sin cabellos y sin ilusiones,
y muere lo mismo: sin dientes, sin cabellos y sin ilusiones”.
Alejandro Dumas
Mis abuelos del lado de mi madre tenían el cabello largo. Lejanamente recuerdo al bisabuelo: su cabello blanco se lo enrollaba alrededor de la coronilla y ponía su sombrero sobre aquel manojo canado.
Mi madre quería que yo siguiera con la tradición de los abuelos. Había algunas razones para tener el cabello largo: evitaba que uno fuera tartamudo, los espantos no lo molestaban y “porque para eso le crece a uno el pelo”. Mi mamá me trenzaba dos trenzas porque mi cabello era abundante. Esto duró hasta que cumplí siete años.
Por aquel entonces, los maestros salían de casa en casa, reclutando niños de edad escolar y a quienes rehusaran llevar a sus hijos a la escuela, los ponían en la cárcel.
A pesar de esa advertencia, muchos padres escondían a sus hijos en pozos secos, en ollas grandes o en la copa de los árboles. La escuela no era bien vista por los ancianos. Temían que fuera un lugar “donde les abrirían los ojos y los oídos a los niños y que, poco a poco, irían perdiendo el respeto a sus mayores…” (al paso de cómo van las cosas, me pregunto si no tendría algo de profético el temor de los abuelos).
En fin, los maestros aparecieron detrás de la casa y me echaron el ojo, así que no hubo escapatoria. Yo tenía mucho miedo, pero mi padre me dio ánimos para ir. Me llevaron para inscribirme. Y aquí el primer problema: el director de la escuela dijo que no inscribirían a una niña en la escuela de varones, que yo debía ir a la escuela de niñas. Los argumentos de mis padres resultaron risibles para el director y ellos no tuvieron más remedio que callar (en aquel entonces solo había dos escuelas), e hice mi primer grado en la escuela de niñas. Al año siguiente, mis padres volvieron a insistir en que yo era varón, pero la dirección dijo que no inscribirían a nadie que no pareciera hombre, así que por primera vez me cortaron el pelo. Mi madre lloró mucho y guardó mis trenzas entre su almohada.
Pasaron los años de la escuela primaria y con ellos terminó mi época de estudiante. Comencé a trabajar para ayudar a mis padres, me olvidé del barbero y me comenzó a crecer el pelo de nuevo. Cuando yo andaba por los diecisiete años, mi cabello era ya bastante largo. Mi madre estaba contenta porque, según ella, me parecía mucho al abuelo. Por ese entonces, el ejército reclutaba a los muchachos de mi edad para llevárselos al cuartel. Se llamaba sarcásticamente “servicio voluntario de milicia” (aquello era una cacería criminal: los jóvenes eran apresados los días de mercado, atalayados en los caminos, perseguidos por los barrancos y arrastrados de las orejas, arrastrados del pelo, sacados de sus casas a altas horas de la noche y llevados casi desnudos y acarreados en camiones como animales), y todo aquel que tuviera el cabello largo era seña que no había prestado servicio militar. Y aunque yo no debía hacerlo por impedimento físico, los militares me obligaron a cortármelo porque, según ellos, yo no era más que un “amujerado”, y si no me lo cortaba por mi cuenta, ellos lo harían “porque los machos tienen que parecer hombres”. Muy en contra de mi voluntad, tuve que visitar otra vez al barbero.
Pasaron seis u ocho años y el pelo inevitablemente me volvió a crecer. Por esos años, la guerra interna del país se intensificó y yo tuve que abandonar mi pueblo e ir a la ciudad en busca de trabajo, lo que fuera: barrendero, sirviente, cargador…, cualquier trabajo porque yo no era (ni soy) calificado en nada. Y no me daban trabajo “por peludo”, pues parecía vagabundo, charamilero y tenía cara de baboso. No tuve más remedio que cortármelo.
Después de trabajar diez años en la ciudad, dejé de ser obrero y regresé a mi pueblo y volví a dejarme crecer el pelo. Por esos días, se publicó mi primer libro de poemas y aparecieron por primera vez fotografías mías en los periódicos y, aunque parezca broma, algunos “críticos” de literatura guatemalteca saltaron de su sillón y dijeron que yo me había dejado crecer el pelo “para caerles bien a los europeos…, para venderme como apache, como sioux…, que parecía hippie, etc.” (La prensa guarda en sus páginas esos insólitos artículos).
Y hoy que finalmente puedo disfrutar de mi cabello y tenerlo como me dé la gana, no solo ya no me crece sino que… ¡se me comienza a caer!
Más sobre Humberto Ak’abal:
- Lectura de Humberto Ak’abal en 2006. III Encuentro Sevilla, Casa de los Poetas, “Fronteras fecundas”, dirigido por Francisco José Cruz
- Memoria e Invención en la poesía de Humberto Ak’abal. Juan G. Sánchez Martínez. Quito: Abya-Yala, 2012.